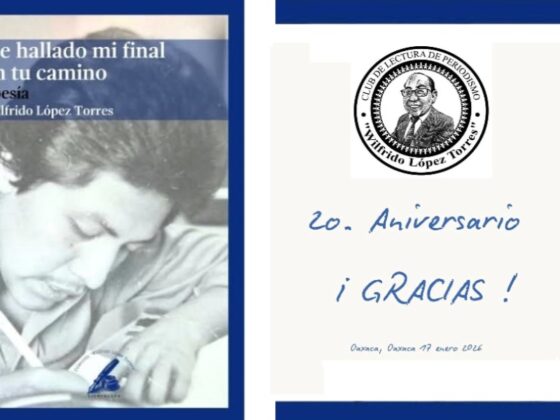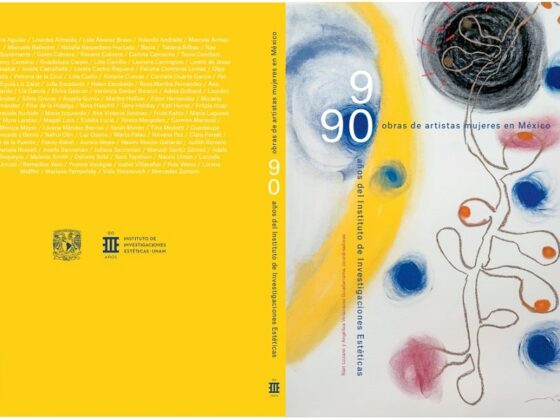Díscolo y pesaroso lenguaje, cómo tener la certeza de que te estoy usando bien, si cuando echo mano de una palabra dizque rebuscada le llaman “dominguera”, “afectada”, “chocante”, y cuando uso términos ordinarios se me juzga como vulgar, inapropiado y tosco.
¿Tengo que adaptarme al medio y hacer uso del lenguaje en función de este? ¿No es válido que el entorno se adapte a mí para hacer del lenguaje mi kayac o tabla de surf? Atributo, medio, recurso, argumento, todo eso es el lenguaje, su uso apropiado nos caracteriza y define, nos perfila y resuelve.
Perdón si me estoy adscribiendo al pulso fino de la tonada del lenguaje, pero los años me han hecho ver que no logro nada con el lenguaje llano, el que solo sirve para embutir la jerigonza en bandullos de trapo. No me refiero al habla coloquial, por supuesto, sino a aquel de pocas palabras que obvia las trescientas mil que tenemos como acervo.
En esas tantas mil, está la burdamente llamada terminología culta y la finamente aclamada como vulgar. Que, al fin, es nuestra lengua, y no hay nada despreciable en ella si has pasado por los dominios de la picaresca, el barroco y el realismo. No estamos con esto formulando un canon inflexible, pero es útil decir que para escribir primero hay que leer, después hay que leer, y siempre hay que leer.
La lectura es nuestra escafandra, nuestra botella de aire y, sobre todo, el visor que nos permite ir a la caza del inveterado pez de la escritura. Ah, maldito lenguaje, he salido de tu espesura, ahora me dirijo al mar para preguntar por la vida, su motivo y objeto, su razón y su duda. Me percato que del mar viene todo, incluido el lenguaje, los sueños y la música.
Especialmente las tardes de abril vienen del mar, sus colores altísimos y la dulce sensación de sus sabores. Apenas de vuelta, se me aparece de nuevo el lenguaje portando sendos volúmenes, diccionarios les llama; el primero contiene todas las palabras habidas y por haber (de la a a la z); el segundo, todos los sinónimos y antónimos. Me increpa y casi maldice cuando me manda primero a leer y después a escribir. Ah, maldito lenguaje, susurro, me ubico en aquella canción que algún iconoclasta del romanticismo pasó de tango a bolero para imprecarle: ah, maldito lenguaje, te odio y te quiero.