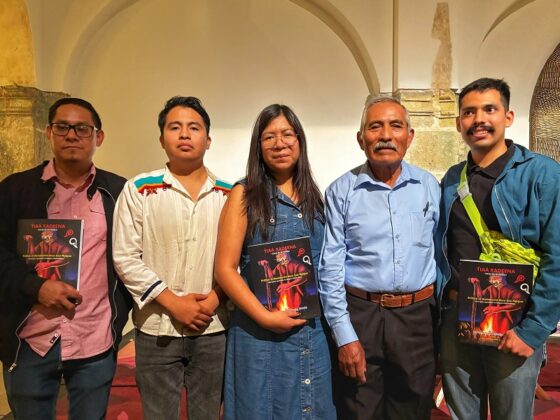Ahora vuelvo de revolver armarios, viejos asuntos del ánimo que jalonea esta lluvia en la tarde de domingo cuando me veo frente a la máquina, en busca de una imagen, la que traiga de vuelta a la ciudad que ya no existe.
Debo decir, que esta tarde me recupero de una semana de desvelos, de la busca de palabras precisas para nombrar lo que no existe, de esa aplicación de la forma -cierta referencia ya leída- para el montón de sonidos que cargo en la cabeza.
Cosas que se recargan de sobradas, hasta mis hombros, mi pecho, y que solo se levantan y trasladan a otro sitio arriadas por esta suerte de pastor maestro, el aguacero.
– Te quejas mucho -dijo ella.
Cierto es, la lluvia nos reblandece los huesos, nos pone en la fragilidad que se debe ocultar por seguridad propia.
-Deberías quejarte menos -dijo ella.
La lluvia nos deja sentimentales, ni duda cabe, será porque trae los aromas de la infancia, el café huele más a café cuando llueve.
La maquinita de las palabras funciona mejor cuando chocan las gotas de lluvia sobre el vidrio de la ventana, traen la canción ya escuchada, la que nos pone perceptivos de aromas y florecen, sin que lo notemos, el sabor de la cocina de mamá, la calle donde recibimos el primer beso entregado por la compañerita del quinto grado.
La lluvia trae ese no sé qué que nos hace hacer cosas raras (“la memoria es una máquina de repartir injusticias”).
El sonido de la lluvia al caer, su terquedad sorda, te abre el pecho; de la nada vuelve la agilidad en los entumecidos dedos como si en la yema del dedo índice se tuviera una memoria olfativa, musical que se abre al caer la lluvia.
Y salen en la pantalla las letras. Parece de milagro, brujería, al caer la lluvia brotan las palabras como mala yerba en el campo, como los pastos de abrojo.
Y llega también este impudor con el agua, la exposición de la herida, la carne que palpita.
– Te lo digo, eres chafa -dijo ella.
Porque las palabras vuelan sobre el lomo de las palabras, arreadas por la lluvia. Ese cambio del paisaje, esa mirada que se clava en aquel sitio donde no se logra ver nada, cerrado.
Cierto es. Para esta entrega diseñé por la mañana del domingo un esquema, al comenzar daría la atmósfera que desemboca en una imagen de la ciudad.
Escribí un poema para incluirlo en ese esquema.
Pero la lluvia, ingrata, bandolera persistencia del agua logró que el oído sordo de monotonía ganara la mano.
Porque uno escribe desde la derrota.
El proyecto de columna había desaparecido, pude ver como la lluvia hizo un barquito de papel con esas letras y lo echó al arroyo de la calle, bajo la luz mercurial del alumbrado público.
Lo miré partir, barquito de papel, luego hundirse.
Pero el poema escrito la mañana del domingo para ese esquema, sobrevivió a la persistencia de la lluvia, lo comparto:
Amo Oaxaca a las 10 de la mañana./Sus calles se abren, limpias, a un cielo/que retiene todos los colores de la esperanza./A esta hora uno puede /transitar a lo largo y ancho de la ciudad,/a pie o en auto, con plena felicidad./La gente es fraterna, solidaria. El valle levanta con ilusión sus muros, las /iglesias, el Palacio, el Fortín./ Cuando llega el mediodía Oaxaca se convierte en siniestra,/se llena de hijos de puta;/ gente que vocifera y delinque,/ que lleva sus manos al claxon/por cualquier motivo./A esta hora uno prefiere estar muerto/o en la oficina o en un cuarto de hospital./Las calles de la ciudad se convierten sólo en sombra de cárcel o manicomio.