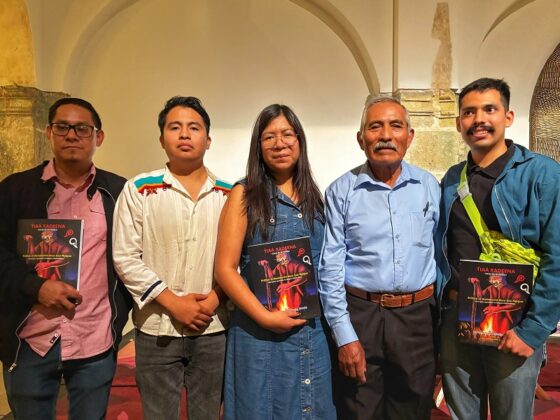DIEGO COSÍO*
La primera vez que viajé a la Ciudad de México fue un diecisiete de julio del año dos mil dieciséis. El autobús se detuvo en los andenes de la TAPO aproximadamente a las cinco de la tarde. Había olvidado las instrucciones detalladas que recibí la noche anterior por parte de mi primo, acerca de cómo llegar a su casa.
Después de preguntarle a un policía, acabé tomando el metrobús que se dirigía de San Lázaro a Buenavista. Estaba casi vacío y pude encontrar fácilmente un lugar para sentarme.
Recorría el centro de la ciudad con dirección hacia el oriente. El cielo estaba cubierto por nubes grises que se veían por encima de los tejados de los edificios.
Cuando el metrobús hizo una parada en la estación de República de Chile, una mujer entró y se sentó junto a mí. Nunca la había visto antes pero su cara me resultaba familiar. Quizás de un sueño que tuve alguna vez.
Un par de estaciones después… me volteó a ver.
– Hola – me dijo.
– Hola – respondí.
Pasamos unos segundos que parecieron horas en silencio… hasta que volví a hablarle justo cuando el metrobús pasaba frente al kiosco de la Alameda Central.
– ¿Eres de aquí?
– Si… ¿por qué?
– Quiero llegar a un lugar… pero no sé cómo.
– ¿Cuál es la dirección?
Saqué de mi bolsillo el papel donde había anotado la dirección de la casa de mi primo y se lo mostré.
– Sé cómo llegar a ese lugar.
– ¿Podrías decirme?
– Puedo acompañarte. Voy cerca de ahí.
– Está bien.
Llegamos a Buenavista y transbordamos con dirección norte hacia Indios Verdes. Finalmente descendimos del metrobús dos o tres paradas después.
Para salir de aquella estación, tuvimos que subir por unas escaleras hacia un puente peatonal que atravesaba Insurgentes y luego cruzamos un parque antiguo en el que había unos montículos de pasto descuidado con bloques de concreto que tenían escritas las cuatro estaciones del año.
Seguimos recorriendo esas calles amplias donde no pasaba nadie hasta que me empecé a dar cuenta de que todas las casas por las que caminábamos eran en realidad fábricas. Muchas de ellas abandonadas.
– ¿Estás segura de que este es el camino correcto?
Iba delante de mí y su cabello se agitaba con la brisa. Volteó a verme y alzó los hombros.
– La verdad… no.
– ¿Hacia dónde vamos entonces?
– ¿Qué más da? Tenía ganas de caminar… y un poco de compañía no hace daño.
Se dio la vuelta y seguimos caminando.
Al poco rato oscureció y lo único que alumbraba nuestro camino eran los focos de los portones de las fábricas que no estaban abandonadas. Al cruzar una calle, se nos atravesó un perro negro que iba en dirección opuesta. Ella tomó mi mano y no la soltó después.
En algún punto de la noche, las nubes se dispersaron y la luz de la luna apuntó directamente hacia la cara de ella. Nos miramos y sonreímos. Durante un breve instante sentí que desaparecía esa tristeza que solía invadir mi corazón constantemente.
Las nubes volvieron a cubrir la luna y seguimos caminando tomados de la mano… sin rumbo fijo por las calles oscuras de esa colonia interminable que parecía atrapada en un tiempo lejano.
*Abogado litigante oaxaqueño, radicado en la Ciudad de México. Es autor del blog La jauría humana