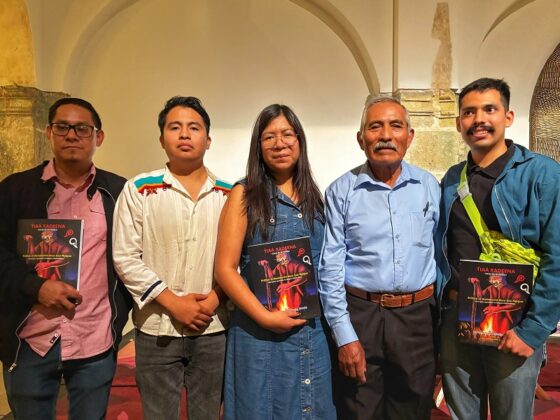ANTONIO PACHECO ZÁRATE*
Mamá Cata frotó el molinillo con vigor. Del jarro emergió una espuma café que impregnó el ambiente de un suave olor a chocolate. Lo vertió en dos tazas. Su nieta Rosenda partió un pan y el olor del pulque la hizo suspirar antes de sopearlo. Dedicó unos segundos a saborear el bocado, pero luego, como si un demonio se hubiera apoderado de su voluntad, partió otro pedazo aprisa, lo remojó y se lo llevó a la boca para tragar sin masticar.
—Eso, mija, coma a gusto. ¡Que la próxima vez que la vea el canalla de Fidel, la encuentre chula, gorda, llena de vida!
El cura escuchó pacientemente a Fidel. No le agradaban los matrimonios tanteando el borde del precipicio, y menos tratándose de un matrimonio tan joven.
—De verdad no entiendo, padre ¿cómo puede Rosenda devorar cuanto se le ponga enfrente? No es normal, y usted lo sabe, eso es gula.
—Bien lo sé, hijo, pero ¿qué hago? Si un pecado lo cometen todos deja de ser pecado y se convierte en costumbre, incluso en una bonita tradición.
—No a los ojos del Señor. Y es su obligación reprender a este pueblo hereje de esa aberración. ¿Qué es eso de andar comiendo tanto y alentar a las mujeres a engordar como si las fuésemos a vender por kilo? Y no me molesta que Rosenda coma tanto, padre, si a mí me gusta así: frondosa, pechugona, con tantas carnes de dónde agarrar.
El cura bailoteó los ojos dibujando una morisqueta de comprensión. «Lo malo está en que su pecado la lleva a otros, menos al que a mí me gusta. ¡Ah! Porque, eso sí, ella está muy segura de mi condena al infierno por lujurioso, pero ¿qué hay de su gula, que la lleva a la ira y a la pereza? Lo he intentado todo. Le he aplicado la de San Francisco y a escondidas le he echado puñados de ceniza a su comida, pero no hay ceniza suficiente para vedarle la voracidad.
En tanto Fidel hallaba consuelo a sus penas en la cantina, el cura fue a visitar a Rosenda. La encontró junto a la estufa, en una cocina de ladrillos rojos en la que el barro negro se presumía fastuoso por donde se dirigiera la mirada. Rosenda, ni bien lo vio entrar, lo saludó y le ofreció de comer.
—No, no, no. Nada de comidas, hija, que de eso he venido a platicar contigo —dijo jalando una silla, al tiempo que colocaba su sombrero sobre el pomo de otra.
—El chismoso de Fidel, pero está advertido, no quiero volver a verlo. No soporto su perversidad.
—Ni él tu gula.
—Claro, como no cedo a sus cochinadas, me acusa de cualquier cosa. Pero ¿le dijo lo que hacía? —preguntó atándose el delantal—. ¿Le contó que se encerraba en el cuarto de los trebejos y ahí lo encontré con esas abominables revistas de las que no quiero ni acordarme?
—Peor hubiera sido encontrarlo con la vecina, Rosenda.
—Ahí sí lo mato —confesó mientras sacaba unos duraznos hervidos de un recipiente, luego los cortó y colocó en un plato, los bañó de almíbar y espolvoreó canela sobre ellos—. ¿Gusta uno?
Al cura se le hizo agua la boca, pero negó moviendo la cabeza.
—Tienen que hacer un esfuerzo los dos para recular en sus vicios.
—Que lo haga él; mi pecado, si es que lo es, no se compara a lo bochornoso del suyo.
—¿Acaso tú no le temes al infierno?
—Le temo más al cielo, padre. No entiendo tantas privaciones para poder entrar. Así estará el lugar adentro si así están las prohibiciones desde afuera. Lo admito en cochinadas como las que Fidel hace a solas o pretende hacer conmigo, pero francamente su cielo ofrece muy poco comparado a los permisos del infierno. ¿De verdad no quiere un duraznito? ¡Ándele, un pedazo!
—Un vaso de agua está bien.
—Le voy a preparar una agüita de limón con miel y unos hielitos.
—¿A todo le tienes que poner algo que lleve al placer?
—¿Y usted a todo se lo tiene que quitar? ¡Ay! Perdón por hablarle así, padre, pero ando muy encorajinada. —Acercó una jarra y cortó los limones.
—No, el placer en sí no es malo, hija. Son los excesos. Siempre son los excesos.
—¿Entonces a qué vinimos a este mundo? ¿A ver la vida pasar de lejitos? ¿Cuál es la finalidad de evitarnos el placer en la comida? En la lujuria de Fidel lo entiendo, pero en la comida, no.
—Piensa que cuando mueras tu alma recordará todo cuanto hacías y amabas, pero no tendrás cuerpo. Desearás comer y no podrás, en eso consistirá tu infierno. En cambio no podrás extrañar lo que no conociste o no hiciste indispensable en tu diario vivir.
—No me va a convencer, padre. Además, Fidel y yo estamos separados por su pecado, ahora la diferencia será que estaremos separados por el mío. Seré quien ganó.
Abstraída en la exposición de sus motivos para no renunciar a sus comilonas, Rosenda se distrajo y en lugar de exprimir los limones en la jarra los exprimió sobre los duraznos espolvoreados con canela. Inevitablemente el cura comenzó a salivar. Sonrió como un niño para alertarla de su distracción y no se resistió más a la tentación. El sabor le hizo cerrar los ojos para saborear despacio. Le pidió algunos duraznos que deseaba compartir con la gente que lo ayudaba en la iglesia y se despidió.
Por la noche, quienes habían probado el postre estaban pasando la sencilla receta de boca en boca y por todas partes andaban con el atracón de duraznos. Fidel entre tanto estaba en “la del estribo” con Manuel. Él lo llevaría a recoger sus cosas en una destartalada camioneta, aunque estaba tratando de hacerle ver los inconvenientes de una separación.
—Y no porque su vieja esté muy buena, compadre, sino porque ¿cómo está eso de que Rosenda se va a salir con la suya? Al rato ninguna lo va a respetar. Por lo menos aconténtela para que sea usted el que la mande freír espárragos, lo cual no creo que le moleste mucho si se los va a tragar.
—Alguna encontrare algún día que se ajuste a mis modos.
—Pero pa´ qué busca otra, a esta nomás edúquela a su modo, si nomás es una vieja, compadre. Dómela.
—No encuentro el modo.
—Pues péguele, compadre.
—No sea bruto, ¿cómo le voy a pegar? Eso es para los cerrados de mente.
—Qué cerrados de mente ni qué nada. El cerrado de mente es usted. ¡Mírese! sufriendo por una vieja. Y escuche lo que le digo, va a sufrir más después de abandonarla, porque va a comenzar con la extrañadera. Mejor péguele, compadre, una buena paliza y verá cómo se deja de cosas. ¡Pecados a mí!
—Tal vez Rosenda tiene razón y soy un pecaminoso.
—Pero son pecadillos, compadre. Pecadillos normales en todo hombre, nomás va uno el sábado a confesarse y el domingo a comulgar y ya está.
—Me puso a pensar en eso de que la voy a extrañar, compadre.
—Por eso le digo ¡péguele! Llegue borracho y suénesela, verá cómo se deja de tonterías.
—Con el que me voy a agarrar a trompones es con usted, si insiste en esa tontería de pegarle.
—Pues es que no sé qué más aconsejarle, compadre, es lo único que se me ocurre. Eso y… —Tragó despacio la cerveza mirando hacia otro lado.
—¿Y qué…? —preguntó Fidel ansioso de saber.
—El problema de ustedes es que cada uno se achaca un pecado y, digo yo, si no pueden perdonarse sus pecados, ¿por qué no intentan ponerse de acuerdo sobre ellos?
—A ver, más despacio…
—¿Se acuerda de los duraznitos esos en la fondita donde cenamos, los que según son receta de la comadre?
Fidel se presentó en su casa al día siguiente. En la recámara encontró a Rosenda saliendo de una ducha. Tenía una toalla enredada y el cabello mojado. Ella lo miró resentida. Él, un tanto pasmado. Rosenda le hacía palpitar el corazón y le provocaba cosquilleos en la entrepierna nadamás con verla.
—Vine por mis cosas.
—Te empaqué todo.
—No quiero que nos separemos.
—Y yo no quiero que sigamos, pervertido.
—Carajo, Rosenda. ¿Dejaste de quererme?
Rosenda lo miró detenidamente. El hombre lucía bien, aunque un poco ojeroso.
—Qué importa si te quiero o no, ninguno soporta el pecado del otro.
—Es porque no hemos sabido compaginarlos.
—¿De qué hablas?
—¿Tendrás todavía postre de ese del que toda la gente comenta? Ayer lo probé y está delicioso, mi amor.
—En la cocina —indicó cruzándose de brazos.
Fidel le pidió esperar un momento. Regresó en poco tiempo con un plato de duraznos. Fue hacia ella y Rosenda retrocedió al notar de nuevo ese molesto brillo de lujuria en su mirada. Fidel tomó un pedazo de fruta y se lo mostró. Los ojos de Rosenda brillaron como siempre ante la comida.
—Qué… ¿Qué haces? —preguntó asustada cuando él le puso un trocito de durazno en su cuello y un chorrito de almíbar bajó hacia sus senos— ¡Fidel, con la comida no se juega!
—Patrañas.
—Fidel ¿qué estás haciendo?… Fidel… ¡Fidel!
—Ahora tú, mi amor. Ponme duraznito donde quieras.
—¡Ay no, Fidel, me da bochorno!
—Cómo que no, mi amor. De aquí nadie sale hasta hartarnos de duraznos.
Una sencilla receta encontró ese día un extraño y un tanto complicado modo de disfrutarse. Fidel no se fue de la casa, y el cura vio en los siguientes días el milagro de un matrimonio rescatado. Preguntó a ambos las medidas empleadas para el resultado, pero no se enteró hasta el sábado siguiente y en secreto de confesión. Supo entonces que algunos pecados no hallan perdón en la penitencia impuesta, sino en el placer de la complicidad que provocan.
* Integrante del taller de novela breve de J.M. Servín. Originario de Juquila.