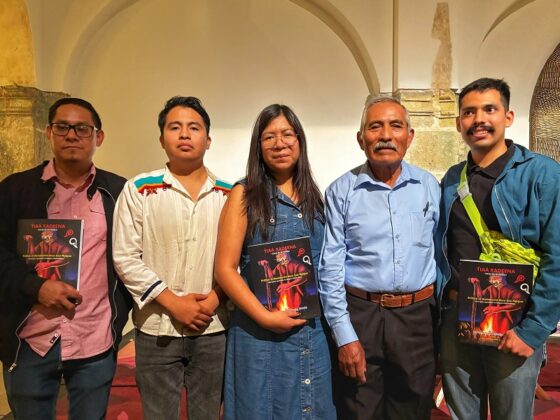GAYNE RODRÍGUEZ*
El día que Conrado recibió noticias de la enfermedad de su madre, se dispuso a viajar a su pueblo en la sierra de Oaxaca. Miguel, su único hermano, no pensaba que viviera mucho y no era cuestión de mandar dinero, como lo hacía cada mes, esta vez era distinto. Habría que estar ahí, con ella, en los que serían sus últimos días.
Dejó la ciudad de Alburquerque, pasó la frontera hacia el estado de Chihuahua, tomó la carretera principal para después desviarse por una ruta secundaria que había recorrido hacía algunos años, cuando decidió migrar a los Estados Unidos y trabajar los campos de chile. Era un camino menos transitado en el que podría detenerse si estaba cansado y pasar la noche.
Se perdió en sus pensamientos mientras el camino lo hipnotizaba. Sintió el golpe en la cabeza, luego el abrazo de su hermano y los golpes en las costillas. Cayeron al piso. Conrado se defendió pateando y manoteando hasta quedar exhausto en un charco de lodo y sus propios orines. Su padre los miraba. Era una pelea desigual, su hermano era más grande y fuerte. Pero, tenía que defenderse; aprender. Se limpió las lágrimas deseando que su padre lo quisiera y que su hermano no lo viera llorar.
–¿Usted sí me quiere, mamá?
–Tu padre también te quiere, sólo que no eres tan fuerte como él, pero ya crecerás. Vete al río a traer agua para que te limpies –le dijo su madre mientras le cambiaba los pantalones sucios.
Prendió otro cigarro que lo hizo toser. Se prometió dejarlo pronto, aunque en realidad adoraba el olor del tabaco. Era tarde y el cansancio lo hizo detenerse. La noche prometía, como lo hace en el desierto, millares de estrellas, galaxias de leche, pero sobre todo, un frío glacial. Se acomodó en el asiento, abrochó su chamarra hasta el cuello, bajó su gorra hasta cubrir la cara. Mucho antes de que amaneciera, sintió deseos de orinar. Sin pensar mucho, entumido, dejó el vehículo que estaba estacionado a la orilla del camino para descargar lo bebido. El aullido de un coyote lo hizo volver a la seguridad de la camioneta.
Por la mañana, manejaba distraído cuando se escuchó la explosión. Después una nube de vapor escapó por el cofre. Salió para verificar que una de las mangueras del radiador estaba rota; dejaba escapar un silbido. El celular tenía menos de la mitad de batería y no había señal. Buscó su caja de herramientas y las mangueras de repuesto. No estaban. Se sentó en la sombra que proyectaba el vehículo sobre el pavimento ardiente. Sudaba y el calor lo atontaba.
–Chingada madre– Maldijo mil veces por no revisar si estaban las herramientas, antes de viajar.
La sed y el intenso calor lo hicieron volver a su realidad. Debía seguir; seguramente encontraría a alguien que lo llevara al poblado más cercano a buscar lo necesario para componer el vehículo. Así que tomó algo de la comida que le quedaba, se enredó la chamarra en la cabeza en forma de turbante, verificó cuánta agua le quedaba en la botella y continuó a pie.
Anduvo por varias horas bajo el sol del desierto. Por momentos se sentaba a descansar a la escuálida sombra de alguna roca, pero quedarse demasiado tiempo, suponía pasar la noche ahí, lo que lo aterraba. Pensaba en el frío de la primera noche dentro de la camioneta, en la posibilidad de ser mordido por una cascabel, o picado por un alacrán. Pero sobre todo pensaba en el agua y la comida que quedaba; era muy poca. Se levantó para continuar caminando. Entonces lo vio.
Un vehículo dejaba una nube de polvo no muy lejos de donde se encontraba él. Se trepó a una roca para comprobar que efectivamente, era un coche. Corrió tras él lo más que pudo, pero sus piernas no respondieron y tropezó golpeándose la rodilla con una roca. Gritó con todas sus fuerzas, levantó las manos, hizo señas con la chamarra. El vehículo desapareció de su vista. La carrera y la caída lo dejaron exhausto y volvió a su mente la posibilidad de pasar la noche ahí. Buscó un sitio cerca del camino donde dormir, esperanzado en que lo hubieran visto, y volvieran.
La noche llegó y con ella el frío gélido que dejó a Conrado hecho un ovillo, tiritando, sobre la tierra, a la sombra de las rocas.
–Aviéntate, sin miedo. –Miguel tenía los brazos extendidos para cachar a su hermano menor que había subido a la rama de un árbol.
–¿Pero me vas a cachar?– Conrado tenía miedo.
–Aviéntate ya o me voy y tú sabrás cómo bajarte.
Entonces el niño, indeciso, saltó, pero Miguel se movió en el último momento dejándolo caer sobre la tierra.
–Esto te enseñará a no confiar en nadie y así serás más valiente. –Miguel le advirtió cuando se alejaba.
Conrado se levantó, tenía las rodillas y las manos raspadas por el golpe.
Por la mañana despertó con una punzada en el estómago. Era su segunda noche, se había terminado el agua y no tenía comida. Después de unos minutos que tardó en recobrar el calor que perdió durante la noche, se levantó y siguió despacio.
Era ya tarde cuando en una curva del camino, y para su sorpresa, estaba un hombre sentado a la orilla del camino y fumaba un cigarro. Conrado se alegró; quería gritarle, correr hasta ahí. Cuando estuvo junto a él intentó hablarle, pero de su boca no salió palabra alguna; estaba seca.
El hombre lo miró, pero no habló. Sólo dejó escapar el humo del cigarro que se terminaba y que lanzó al pavimento. Conrado mostró su botella vacía, con una seña pidió que le diera agua. El hombre sacó de su morral una botella y le ofreció unos tragos que bebió sin tregua. Fue hasta que el hombre se la retiró de los labios que Conrado pudo hablarle.
–Gracias –dijo con voz apenas audible –¿Tienes algo de comer?
–No aquí.
–¿Dónde?
–Ven conmigo.
El hombre se levantó, caminó hacia los cerros alejándose de la carretera.
Conrado lo siguió aunque dudaba dejar el camino para ir tras él, pero no tenía alternativa. Confió en un desconocido.
Cuando habían caminado por un tiempo y a pesar de que el extraño seguía con su paso firme entre las espinas y mezquites, Conrado se inclinó, recargó las manos sobre las rodillas para tomar aire y llamarlo.
–Espera, ¿falta mucho?
El extraño volteó para disminuir el paso, pero no se detuvo.
–Casi llegamos.
Conrado se incorporó a medias y continuó caminando, pasos cortos, arrastrando los pies, buscando dónde pisar para no caer sobre las rocas que amenazaban partirle el cráneo con sus afiladas vértices. Entonces se desmayó. Cuando despertó, el hombre lo miraba; su cara se interponía entre el sol y él, la intensa luz lo deslumbraba. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que perdió el conocimiento, sin embargo, sentir el agua lo regresó al presente, pero las manos, los pies, los músculos no respondieron: eran nudos enredados entre huesos doloridos y tiesos. La garganta era una brasa ardiente que le quemaba al intentar tragar. Los párpados le ardían, cerró los ojos para evitar el brillo del sol que lo cegaba.
El extraño le acercó una vez más la botella dejando caer unas cuantas gotas sobre sus labios resecos y partidos.
–Espera, no puedo seguir. Tengo una camioneta, y algo de dinero. Puedo pagarte si me llevas a un pueblo. –Quiso levantarse, pero no pudo. Se buscó en el pantalón, pero no encontró su dinero.
–Estamos cerca. Vamos, te ayudo. –El hombre lo incorporó, puso su hombro bajo el brazo y lo llevó por un camino de terracería.
Llegaron a una choza de lámina escondida tras una colina. Adentro había tres hombres que bebían y fumaban.
–¿Qué tan mal está? –preguntó uno de ellos.
–Denle un poco de agua, nada más.
Dejó a Conrado sobre el piso de tierra; parecía un muñeco de trapo. Después sacó de su morral una cartera que los hombres revisaron.
–¿Traía dinero? –preguntó uno de ellos.
–Ni madres; pero por su camioneta nos darán algo.
–¿Entonces nos lo llevamos a la casa? o ¿Qué hacemos con él?
–Llévenlo con el doc, nomás no se les vaya a morir en el camino, o ustedes pagan por la mercancía. Luego jálense por la troca: está cerca del despeñadero, ahí la van a ver. Después con el Mame para que la arregle y que les pague en dólares. Ya saben qué hacer si se pone pendejo.
–¿Pa dónde vas a mandar la merca?
–Esta se va para el gabacho. Los gringos pagan mejor por los órganos.
Conrado sintió un vértigo que lo hizo desvanecerse.
Viajaba en un sueño. Caminaba entre los sabinos que crecen junto al río cuando la vio. Se acercó tímido y le preguntó si quería que la acompañara hasta su casa. Ella asintió, los acompañaba un cachorro que años después recorría con ellos la misma vereda hasta el río cuando él le habló de casarse, de tener hijos y construir su propia casa en el terreno de sus padres.
Sintió que lo jalaban para cargarlo. Lo llevaron en vilo hasta un vehículo escondido tras la choza y lo pusieron en el asiento trasero. El viaje tomó varias horas. Al llegar, lo bajaron y de igual manera: lo cargaron hasta una casa. Era una construcción de un piso, en ruinas; la única en el lugar.
Despertó en una habitación. Lo primero que sintió fue el olor que le dio náuseas. La luz quemaba sus retinas. Al ver que estaba tendido sobre una plancha metálica, quiso correr, salir de ahí pero las piernas y los brazos le dolían; los tenía amarrados con correas que le impedían moverse, temblaba.
Entró en la habitación un hombre al que no había visto. Traía consigo un maletín negro.
–Tengo una camioneta y dinero. Puedo pagarles–ofreció en un susurro.
El hombre sacó del maletín algunos instrumentos, empapó un trapo que puso sobre la boca y nariz de Conrado. Enseguida con destreza pero sin cuidado, prosiguió a cortar el costado izquierdo, siguió con el derecho. Puso en una hielera ambos riñones. Salió del cuarto, y la entregó a los hombres de la choza que salieron en el auto.
*Gayne Rodríguez Guzmán es autora de La esclava de la seda e integrante del Colectivo Cuenteros.