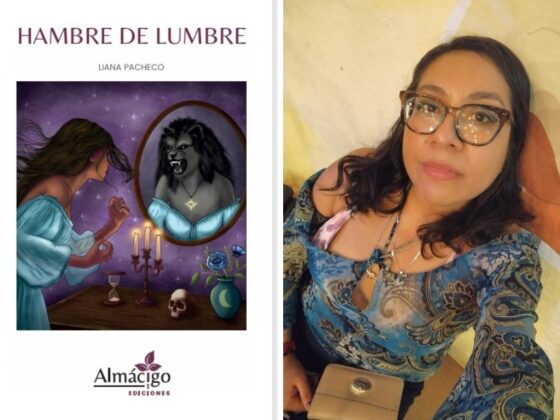La mayor parte de los niños, hasta
los doce o catorce años,
son capaces de cierto goce poético
T. S. ELIOT, Función de la poesía
y función de la crítica
Para Angélica
Una sala, un tajo, el maldito cuero que colgaba del dedo gordo de mi pie izquierdo, que dolía hasta las pestañas, las cejas, la frente, la raíz de los cabellos en mi cabeza, que punzaba y ardía, que quemaba mientras mis pies buscaban alejarse de la gente que me perseguía por las calles de la colonia del centro, que venían para golpearme para convertirme en un montón de quejidos, carne molida y terminara por desaparecer en el aire como los cohetes que anuncian la fiesta, entre rojas chispas y luces azules, fuego y humo para estallar en el cielo claro, sin nubes, y desaparecer, hacerme nada en el aire; así fue aquella tarde que, en la esquina de una calle del centro, me asaltaron los pandilleros que reclamaron a Leticia, mi compañera de quinto grado en la primaria cuando al salir de clases la abracé con intención de besar su boca.
El idioma es arbitrario, una cosa es lo que instruyen las reglas, la academia, y otra muy distinta son las palabras que vuelan como zancudos sobre el lomo de las palabras, sin orden ni concierto, enloquecidas que salen y buscan aliviar o retener, volver a nombrar el tiempo ya pasado, ido.
Imagino a la palabra salmuera agobiada por el zumbar repentino de la palabra atolondrado, ¿se imaginan? Las palabras que vuelan despavoridas perseguidas por sonidos sanguinarios.
Por la mañana del lunes, durante el homenaje a la bandera, en el patio de la escuela las niñas formaban una fila delante de los varones; yo estaba justo tras ella, pude ver sus cabellos encrespados en el nacimiento de su nuca blanca, los redondeados hombros, la espalda, su contorno que se perdía en el uniforme de gala, de homenaje a la bandera: camiseta blanca ajustada, falda plisada que hacía destacar las caderas, que caía sobre las piernas hasta perderse entre las calcetas blancas que subían por su pantorrilla como si lamieran su blanca piel, poro a poro, centímetro por centímetro, vellito a vellito como si ella fuera una dulce paleta en la mañana de calores.
___ ¿Te acompaño a la salida?
___ Si, Julio César.
Las horas pasan lentas, muy lentas, se arrastran inválidas, artríticas, reumáticas, sonámbulas en el lunes cuando una niña te dice sí, sí quiero que me acompañes a la hora de la salida hasta mi casa, mi cuadra, mi barrio, sí quiero que cargues mis libros mientras platicamos frente a todos, a los ojos de quien nos quiera ver y frente a quien quiera enterarse.
O eso fue lo que sentía.
En el recreo jugué futbol, metí dos goles, Leticia festejó cada tanto con una sonrisa, la mano en alto en señal de compartido gozo.
Las calles del pueblo son largas y vacías, o llenas de fiesta y jolgorio, celebración; aquella tarde de lunes las calles del centro parecían un abandonado cementerio donde sólo se escuchaba silbar el viento entre los muros.
La colonia del centro parece un barco abandonado por sus tripulantes, flota el apurado aire de la deserción sobre los muros de adobe de las viejas casonas que se inclinan meditabundas ante el sol.
De lo que dije no me acuerdo, de aquello que platicamos nada recuerdo, sólo sé que llegué a sentir el peso de mi cuerpo en la punta de mis pies al momento en que me subía al borde de la banqueta y me impulsé para besarla.
Porque el sol pega duro en la tarde, por las calles del centro; no hay ni un sincero arbolito donde protegerse bajo su sombra.
Lo siguiente que recuerdo de aquella tarde fue el correr y correr, resbalar, perder un zapato, el calcetín, tropezar en mi huida desesperada con una piedra, escuchar el golpe, el impacto de mi carne contra la piedra y la sangre, la roja sangre que regaba el camino mientras Leticia, mi compañera de grupo, mi reciente novia me miraba con ojos indiferentes.
Las miradas duelen más que las piedras.
Llegué a sentir la más grande las vergüenzas, la ira, porque yo corría ante los ojos de ella, porque ella miraba a los que querían golpearme, los de su colonia, y se quedaba parada junto a la banqueta, con los labios entre abiertos, el cuerpo inclinado hacia adelante como cuando se acercó a mi rostro para darme un beso, sus senos contra su ajustada blusa, su cintura, las piernas en las blancas calcetas, su mirada veía cómo me alejaba de la banqueta, entre puños y patadas.
A la clínica llegó mi madre, me regañó porque traía rota la camisa del uniforme.
___ Maldito chaparro.
La enfermera me dijo en la clínica “súbete los pantalones”, frente a mi progenitora –yo era un manojo de ira, vergüenza-, cuando terminó de ponerme la inyección repleta de antibióticos.
¿Quién me dice qué es la prosa, el verso?, ¿cuál es el orden regular de las palabras? ¿O el del habla? Para mí que es completamente normal que escriba en momentos de ira, ¿cómo habría de hacerlo de otra forma?, si, sólo con la ira podemos congelar el instante pasado.