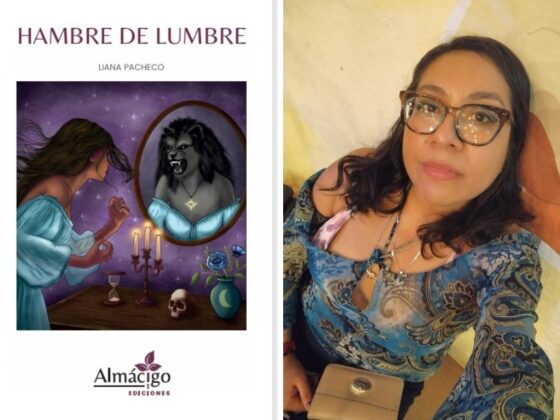KURT HACKBARTH*
Subí por el callejón con el doloroso presentimiento de que ésta, muy probablemente, sería la última vez que vería a mi maestro con vida. El cielo, fiel reflector de mi congoja, prometía lluvia y pronto. Apresuré el paso sólo para topar en las inmediaciones de su portón con don Globos, el teporocho en residencia del barrio. Dichoso y despatarrado, con unos movimientos económicos me armó una jirafa de gran verosimilitud.
—Ingenioso —le dije.
—¡Diez pesos nomás! —me instó.
—Cualquier cosa que te dé se va a desaparecer en el fondo de una botella.
—Ay, jefe, no sea así.
Concreté la compra y toqué. Me abrió Lucía.
—Ya te tardaste —murmuró.
—Tarde pero seguro, Lucía querida. Tarde pero seguro.
—Bueno, ven, ven —me dijo, conduciéndome a la recamara.
—Algo para su bestiario, maestro —le dije al entrar, depositando el regalo en su buró.
El maestro sonrió débilmente.
—Así estaré yo muy pronto: liviano y lleno de aire.
—No diga eso, hombre.
—¿Y qué pretendes que diga, que voy a estar tan pesado que me hundiré dos metros en la tierra?
Tosió y sentí un espasmo de culpa por haberle contrariado innecesariamente.
—Hablemos de otra cosa —dije, sentándome a su lado—. De lo que usted quiera.
—De literatura, entonces —dijo el maestro—. La única cosa que sigue valiendo la pena en este rancio mundo.
—De acuerdo —dije, agradecido por cualquier cambio de tema.
—Hay un cuento en El Decamerón –no me preguntes qué día– de los dos amigos que hacen un pacto: quien muera primero tiene que volver para contarle al otro cómo es el más allá.
Resultó que no habíamos cambiado de tema para nada.
—Lo que más pesa al moribundo —prosiguió el maestro—, no es el morir en sí, sino la incertidumbre. Y ahora que estoy en el umbral, lo compadezco. ¿No te gustaría saber lo que te depara para poder prepararte?
—Claro que sí —dije, jalando los puños de mi camisa—. Sería muy… oportuno.
—Pues, yo te prometo que, si puedo, regresaré.
Un maestro a ultranza, pensé. Con las ganas de seguir enseñando, incluso desde ultratumba.
—¿Regresará como fantasma? —pregunté.
—No, porque no crees en esas cosas —dijo—. Tú y tu escepticismo racional. Tendré que ser más listo.
Y ésas fueron sus últimas palabras antes de caer en coma; a las dos horas, falleció. Salí tambaleando de la casa y bajé el callejón en medio de un chaparrón tan denso que parecía inmóvil. Recordaba mil clases del maestro, mil cátedras que habían iluminado rincones de mi cerebro con destellos brillantes, aunque fugaces. Lo había decepcionado, lo sabía, al no seguir el camino de las letras. Pero yo siempre había sido demasiado anclado al mundo real y la imaginación me huía como la lluvia daba la impresión de hacer en ese momento: la humedad se escapaba de los baches, charcos y alcantarillas, incluso desde las suelas de mis zapatos para irse levantando como un telón que cambia abruptamente de idea en cuanto toca el piso.
En la Plaza de la Danza, el agua se retiraba con la fuerza de un torrente retráctil. Entre los puestos de nieves, mientras tanto, dos chicos se pasaban una pelota con los pies. La normalidad del juego me sosegaba hasta que, tras un examen más detallado, comprobé que la pelota no estaba siendo pasada: al contrario, los niños apartaban sus pies del esférico, que se propulsaba grotescamente en sentido contrario. Me alejé corriendo y, subiendo dos tramos de escaleras, busqué refugio en la Escuela de Bellas Artes. Error. En el patio, rondaba una cacofonía tan diabólica que me sentía atrapado en un aquelarre. Hui, chocando en la entrada contra un grupo de estudiantes que apagaban sus cigarros con un encendedor. De ahí, reboté como un búmeran hacia la primera cara que reconocí: la de don Globos.
—¡Ey! —exclamé, abordándolo—. ¿Qué demonios está pasando? ¡Siento que enloquezco!
—Tranquilo, hombre, tranquilo. —El don desarmaba meticulosamente un amasijo de globos que formaba un rechonchito perro salchicha—. Hay una leve perturbación del universo, eso es todo. Dentro de un ratito, el tiempo está corriendo hacia atrás.
Así dijo: “dentro de un ratito”. Lo escudriñé con recelo.
—Entonces, ¿qué? ¿El universo llegó a su tope y ahora empieza a contraerse?
—Qué ocurrencia, jefe. —Su tono era despreocupado, casi campante; ahora sí, alguien lo estaba tomando en serio—. Que el universo expanda o contraiga no afecta la direccionalidad del tiempo. No, ésta es otra cosa. Un rasguño en el disco, digamos.
Mi mano se retrajo del perrito salchicha que habré querido agarrar después de pensarlo dos veces. Tenía sentido: no aguantaba ver que se deshiciera.
—Si lo que dice es cierto, ¿cómo es que puedo entenderlo cuando habla?
El don sonrió.
—Porque los cerebros empiezan a compensar con tal de mantener su manera consuetudinaria de ver el mundo. Se llama adaptación perceptiva. Créeme, soy experto en eso: así es cómo logro desplazarme todos los días por el barrio.
—¿Y cómo vamos a salir de eso?
—Saliendo del surco, ¿cómo, si no? Ya, ya, no se agite. La tendencia del tiempo es correr hacia adelante. Tarde o temprano, todo volverá a su cauce. Mientras tanto, pues, aproveche.
—¿Aprovecho qué?
—El espectáculo. —Vomitó líquido en un frasco y no sabía si realmente vomitaba o bebía porque cualquier de las dos cosas era plausible—. Y si tienes algún pendiente, ahora es el momento.
—¿Pendiente? ¿De qué habla?
Don Globos me miró como el maestro había hecho tantas veces en clase.
—Luego dicen que el tarugo soy yo.
**********
Corrí febrilmente por la calle de Morelos, zigzagueando entre coches y peatones que desandaban sus pasos. Subí el callejón con tanta premura que tropecé con un adoquín y caí de bruces. Me levanté y, haciendo caso omiso de la rodilla raspada y el pantalón roto, irrumpí en su casa como un tren descarrilado.
En su habitación, el maestro estaba acostado con toda lucidez en la cama. Al verme, golpeteó su reloj varias veces con un dedo.
—Qué tonto eres —murmuró.
—¡Tonto pero presente, maestro!
El maestro soltó una risita ahogada en flema.
—Sólo gracias al don ése.
—Globos —dije.
—Si no fuera por él, estarías rodando por esa plaza todavía como uno de sus engendros.
Dando una zancada, me acerqué a la cama y tomé sus manos con las mías.
—¿Cómo es el más allá, maestro? ¡Cuénteme!
Un reloj hacía tictac sobre el buró; el sol de media tarde brillaba con más insistencia detrás de las gruesas cortinas que cubrían las ventanas. El maestro las contempló momentáneamente y luego volteó la mirada a mí. En sus ojos ensanchados había algo salvaje, incomprensible.
—Es… —masculló.
—¿Qué? —dije, inclinándome.
—Es…
—¡Rápido, maestro, rápido! —dije, sacudiéndolo—. Dígame. ¡Dígame!
Pero el maestro ya no veía. El flamante rubor se le escurría de las mejillas como si participar en semejante faramalla le diera vergüenza. Y luego se extinguió. Había muerto por segunda vez. Golpeando el colchón con mis puños, estallé en un amargo llanto.
Lucía abrió la puerta. En sus manos tenía una taza de chocolate. Con una compasión admirable a la luz de su duplicado luto, me dio una serie de palmadas en el hombro.
—Ten —dijo, pasándome la taza humeante—. Toma.
—No llegué… —murmuré—. No llegué.
—Llegarás en su momento.
—¡Pero sin saber nada! ¡Sin saber nada de nada! ¡Y me pudo haber dicho… me lo iba a decir! —Alcé la cabeza—. Oye, ¿te dijo algo a ti?
Lucía torció la boca pero se mantuvo en silencio.
—Te dijo algo, ¿verdad? Dime, me lo tienes que decir, éramos como familia…
—Ya es hora de irte —me dijo—. Tenemos que preparar el cuerpo para el velorio.
—Lucía, querida, por favor, por favor…
—¡Fuera, te dije!
Salí expulsado, abatido y cojeando. Sin otro destino, regresé a la plaza. Ahí estaban los niños con su pelota, que avanzaba como debía. La música de Bellas Artes había perdido su carácter diabólico y ahora sólo sonaba desafinada. Don Globos se había esfumado. Me senté en las gradas y esperé.
Caída la noche, volví a la casa del maestro. En la sala, las sillas estaban dispuestas a lo largo de las paredes. Me acomodé en una de ellas y observé a los demás: algunos cuchicheaban entre sí, otros estaban perdidos en sus pensamientos, otros más seguían con sus voces a la rezadora. Lucía me ignoraba.
Al término de los rosarios, me levanté y me acuclillé detrás del féretro. Extendí una mano y, abriendo y cerrando la mandíbula de su ocupante, dije entre dientes:
—“Tranquilo, hermano, no hay a qué temer. El más allá es una tierra de ambrosía y bondad donde nunca llegarás tarde a nada porque no hay tiempo, y donde nadie se enojará contigo por hacer una sencilla pregunta porque el conocimiento es absoluto. Descuida y aquí nos veremos para continuar la charla entre paisajes espectaculares y vírgenes de cabellos ondulados. Por cierto, escogiste el camino correcto”.
Cuando me senté nuevamente, todos me estaban mirando. Que miraran todo lo que quisieran: el maestro había hablado y me hallaba en paz.
*Kurt Hackbarth es escritor, dramaturgo y periodista. Imparte talleres de literatura en la Biblioteca Henestrosa de la Ciudad de Oaxaca y en diversos recintos a nivel nacional. Publica de manera regular en medios nacionales (Animal Político, Revista Común, Tierra Adentro) e internacionales (Global, Jacobin, The Nation). Es coordinador del Colectivo Cuenteros y autor de los libros Interrumpimos este programa (Editorial Ficticia, 2012), Sinfonía #1 (Matanga Taller Editorial, 2019) y Viaje a Monpratior, del que es parte Dos veces muerto (Matanga Taller Editorial, 2022).