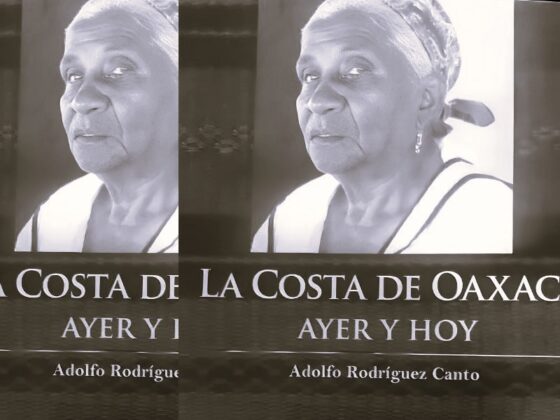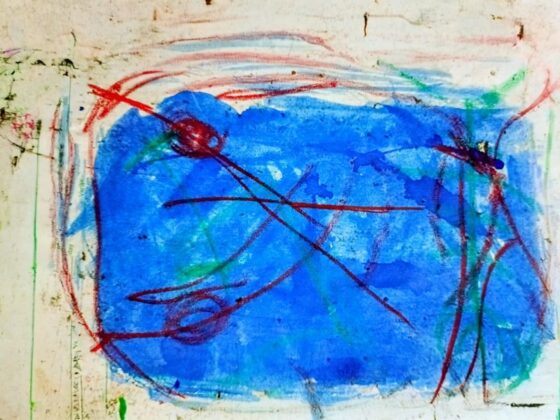VICTOR ARMANDO CRUZ CHÁVEZ
A finales de la década de 1970, un histórico barrio al norte de la ciudad de Oaxaca experimentaba la fase final de un proceso de transformación en el uso de suelos y urbanización. Antiguas extensiones de tierras baldías se impregnaban aquí y allá de una arquitectura dispar que suplantaba para siempre entornos ecológicos y geográficos habitados por decenas de especies vegetales y animales, y por paisajes que hoy son sólo parte de la memoria.
Me refiero al barrio de Santo Tomás Xochimilco, de donde soy originario. Ahí, hace unos cuarenta años, viví una infancia a la sombra de un bosque de eucaliptos, cazahuates y jacarandas; espacio atravesado por dos ríos en ese tiempo aún poblados por ranas, peces y tortugas. De esa infancia, a veces indócil y algo salvaje, recuerdo a mi contemporáneo Rolando Castillejos, hermano mayor de Darío. Recuerdo las escaramuzas obligadas en ese ring de hierba silvestre y barrancas pedregosas; pasábamos largas tardes tratando de matar ratas y culebras.
A escasos metros de mi casa paterna estaba la casa de los Castillejos, una especie de quinta donde se esparcían varias construcciones que oscilaban entre lo vernáculo y lo contemporáneo. El arquitecto Rolando, padre de Darío, hospedaba ahí a gente venida de todo el mundo, viajantes variopintos que elegían el barrio para rumiar una soledad propiciatoria al arte, al placer del retiro y el sosiego.
Muchas veces, algunos miembros de la palomilla, éramos invitados por Rolando hijo a las entrañas de su casa. Destapaba sendas botellas familiares de coca cola y nos enseñaba a jugar ajedrez. De esas incursiones ocasionales recuerdo a Darío, que entonces tendría unos cinco años de edad.
Era un filamento humano, un palillo de muchacho de ojos grandes en perpetua observación de nosotros y del mundo. Era en exceso cortés y ceremonioso para un niño de esa edad. Desde entonces me pareció contrastante su voz grave que emergía de tan escuálida caja de resonancia.
De muchas maneras, Rolando, los amigos, Darío y yo participamos de ese tiempo de transiciones en que habitábamos un universo agreste y abierto que dejaba de oler a hierba y humus elemental, que se transformaba poco a poco en cemento y en el mundo cerrado de las aglomeraciones semiurbanas.
Pasaron los años. En uno de los tantos vericuetos del periodismo cultural que he recorrido, me encontré con Darío Castillejos, ya crecido, con prestigio de dibujante y caricaturista. Por brevísimo tiempo, quizá en 1998, el talentoso Darío me apoyaba de vez en cuando ilustrando la página de cultura que yo editaba. Hacía retratos de escritores y artistas, dibujaba monos magistrales acordes con los contenidos, prodigando para mí, fundamentalmente, su amistad generosa.
Yo brinqué de chambas, de acá para allá. Pero, con gran satisfacción, me iba enterando de las buenas batallas que iba librando Darío en el medio periodístico: la evolución de su línea, de su estilo acucioso donde la síntesis, el ingenio y el humor mordaz cumplían cada vez más ampliamente un papel crítico y analítico de las múltiples realidades de este país y el mundo. Entendí que esa mirada profunda del niño que conocí tenía un sentido fundamental en todo este periplo expresivo.
La palabra caricatura proviene de caricato, un vocablo italiano que describe al cantante operístico que hace papeles de bufón. Detrás de esa palabra está oculta otra raíz etimológica: cargar, que le da sentido e intención al trazo o dibujo que busca otros límites y significaciones sociales: así, caricaturizar es la acción de cargar una realidad cualquiera con ciertos excesos, con sus aristas cómicas, ridículas o barrocas, para dejarla fija y resaltante en un retrato exagerado, esencial, y por eso conciso y contundente.[1]
Hace poco más de dos meses Darío acaba de obtener nuevamente el Premio Nacional de Periodismo en el género de caricatura. Este hecho, más allá de los reflectores y cenáculos del medio, depara para Darío el posicionamiento de su mirada crítica en uno de los momentos más terribles de la historia nacional. Como lo diría hace poco Juan Villoro en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca: la realidad mexicana parece estar hecha para que la dibujen nuestros moneros. Dibujos hechos en su mayoría con tinta negra pero que se convierten en esa metafórica tinta roja de los tiempos aciagos de la realidad global.
Si las cosas se han acercado tanto hasta llegar a quemarnos, tendrá que surgir una crítica que exprese esa quemadura, dijo el pensador alemán Peter Sloterdijk. En la pluma de Darío corre el cuestionamiento feroz a la estupidez de los políticos y de un sistema que se abisma en su ineficacia y soberbia.
Darío deslumbra a muchos, pero a otros los incomoda, los hace retorcerse en su sillón porque es uno de los grandes artistas de la disección del poder. De ello da constancia, una vez más, su línea clarividente a través de la exposición “La rebelión de la tinta”, que se inauguró el pasado sábado 14 de noviembre y permanecerá hasta principios de enero de 2016 en el IAGO. Muestra extensa y polisémica que reúne buena parte de los trabajos realizados en casi veinticinco años de dibujante.
Siento a Darío como un mirador inagotable de este mundo en ebullición; la rebelión de su tinta es la rebelión de los justos ante la masacre de interferencias, desinformación, falacias y manipulaciones que permean nuestra existencia cotidiana. México es un país que acostumbra a sentir en lugar de pensar. De ahí la utilidad de la tinta de Darío: agua brava que nutre el pensamiento y la autocrítica en este país.
Celebro que ese niño silencioso y de mirada inabarcable que conocí, se traduzca hoy en este hombre armado con una pluma para gritar y poner el dedo en las llagas de la historia, en las aristas de esta disforme atrocidad humana que nos ha tocado vivir.
[1] Fernando Solana Olivares, Parisgótica, Debate, México, 2003, p. 153.