NANCY MAYAGOITIA*
He tenido la fortuna de haber colaborado muy cerca de Rodolfo Morales durante los años más prolíficos y significativos de su carrera que llegó a su fin, lamentablemente, no obstante que le quedaron cosas muy importantes qué culminar…
Representar a un artista como Morales, es vivir un capítulo de la historia del arte de México, es haber tenido la suerte de encontrar a un amigo con numerosos rasgos de personalidad afines a los míos, sobre todo en relación con la filantropía y la ecología y, a la vez, haber podido apoyarlo con alguna de mis personales habilidades, sin perder de vista jamás que el artista era él. Hoy puedo confiarles que habíamos inventado nuestro propio lenguaje, así, siempre supimos que podíamos confiar el uno en el otro ciegamente.
Pensando en que aquí, en esta sala, habrá quienes no le conocieron en persona, voy a apoyarme en una selección de imágenes que muestran ciertos pasajes claves de su vida, los cuales pueden dar un poco de luz sobre este magnífico, amable y generoso ser humano que, artista él por los cuatro costados, nos obsequió ramos y ramos de flores que pintó en paisajes de su tierra, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, con campos, montañas, plazas y mujeres en expresión contemplativa.
Tan cierto es que hay pasajes de su vida que a mí misma me han ayudado a comprenderlo mejor o a imaginar, saber cómo lo marcaron y cómo es que lo hicieron convertirse en quien fue, en quien es.
Hay uno que me encanta en particular y es el siguiente.
Cierto día Rodolfo viajó en ferrocarril por primera vez desde Ocotlán hasta Oaxaca. Nunca había salido de su pueblo, de su valle, y Morales se imaginaba que todos los valles eran iguales, que las montañas tenían la misma forma. Y cuál fue su sorpresa que, al pasar de su valle a otro, descubrió con asombro que el paisaje cambiaba, que las montañas no se repetían. Si recordamos, Rodolfo Morales nació en 1925 y Ocotlán, Oaxaca, no se parecía a lo que es hoy ni remotamente; a lo mejor en su pueblo apenas se habían enterado de que la Revolución mexicana había terminado más de un lustro atrás.
Desde ese momento cada vez que veo una pintura de Rodolfo donde cruza un tren o aparecen montañas aquí y allá, recuerdo esta anécdota y comprendo mejor por qué son tan importantes en su obra.
Ahora bien, alguien podría estarse haciendo esta pregunta: «entonces, ¿por qué un avión en medio de algunos de sus cuadros?». Pues sucedió que un día –cierto norteamericano, en su pequeño avión–, tuvo que aterrizar de emergencia en los terrenos de sembradío de Ocotlán. La gente jamás había visto artefactos como esos, además, el extranjero ese no hablaba español. Así que lo mismo valía si hubiera venido de otro planeta. Cuando el piloto terminó de arreglar su nave, esta vez estuvo a punto de ocurrir un accidente fatal: en el momento del despegue, un lugareño atrevido trató de asirse al avión y volar en él. Rodolfo jamás habría de olvidar pasajes de su niñez como este.
Con el paso de los años, muchacho ya, Rodolfo salió de su pueblo para ir a vivir a la ciudad capital de México, donde se inscribiría en la Academia de San Carlos. Aprendió a pintar. Sin embargo, no estaba en sus planes participar en exhibiciones de su obra, venderla o ser famoso. Él, pienso yo, sabía que había estudiado para ser profesor de arte, lo cual no contravenía su deseo de ser pintor, pero, su mayor satisfacción era pintar apartado del mundillo artístico; no es que quisiera pintar para sí, sino que pintaba sin necesidad de que lo reconocieran. Así, pintó lentamente, sin prisas, ni presiones, hasta cumplir los cincuenta años.
Fue entonces cuando ocurrió un hecho inesperado, que cambió de manera rotunda su hasta entonces modesta vida.
En 1975, su gran amiga Geles Cabrera –reconocida escultora–, le pide que participe en una exposición en la Casa de las Campanas en Cuernavaca, Morelos. Morales acepta no sin reticencias. Allí lo descubrió nada menos que Rufino Tamayo. Este lo lleva a la ciudad de México con Estela Shapiro y es así como inicia formalmente su presencia en la escena artística mexicana y donde comienzan también sus primeras incursiones en el mercado del arte.
Haré aquí un paréntesis para reafirmar uno de los rasgos que caracterizan la obra de nuestro autor y que, a su vez, provino de las tres cosas que aprendió y comprendió muy bien de niño en su pueblo, Ocotlán de Morelos: las fiestas religiosas, las celebraciones patrias y los entierros.
Deben saber que todas estas fiestas, todas estas celebraciones y todo sepelio se desarrollan con algún tipo de procesión, donde quienes participan –ya mirando, ya ejecutando alguna liturgia, ya acompañando– caminan y fluyen como un lento paseo de personajes que cumplen con su papel. Sea la procesión religiosa con el santo que sale de la iglesia a ser venerado por las calles o el desfile de la fiestas por la Independencia de México, con militares, policías o estudiantes (luciendo sus uniformes a ritmo de una marcha) o el cortejo fúnebre caminando hacia el cementerio, sin falta siempre, siempre con la música de banda de aliento y tambora que los acompaña, dando notas y acordes de acuerdo con el santo, el héroe o el muerto. Solo así pueden explicarse las composiciones en donde vemos filas y filas, interminables filas de mujeres, de zapatos, de cabezas y hasta de flores que invaden los lienzos de Morales en sucesión continua, a cumplir cada uno sus designios.
En su madurez, a Rodolfo le gustaba organizar fiestas, las cuales siempre fueron excepcionales. Tenía particular predilección por las decembrinas “posadas” o “posaditas”, que en muchos lugares de México –y Oaxaca no es la excepción– fueron adoptadas después de la conquista de España con una mezcla de celoso ritual católico y magnífica celebración pagana. Estas se hicieron tan populares que tuvo que suspenderlas cuando el día menos pensado empezaron a llegar uno, dos, tres autobuses, llenos de turistas con el deseo de participar en las venturosas procesiones de los “peregrinos” (Jesús y María, advocación de los padres del niño Jesús) por las calles del pueblo, su pueblo. Todo lo que él empezaba con humilde sencillez terminaba por adquirir escalas monumentales. En las primeras “posadas” que Rodolfo organizó se daba tiempo para hacer todos los adornos y arreglos, por ejemplo, los estandartes y las máscaras. Sin embargo, con la popularidad que fue alcanzando al paso de los años, tuvo que volverse un trabajo de equipo. Lo mismo sucedía con los llamados viernes de Dolores, durante las celebraciones de la Semana Santa católica. En su hermosa casa, en Ocotlán, instalaba un altar maravilloso. Había música de banda todo el día, la cual parecía iluminar el ambiente ya de por sí dolorido; se repartía entre los asistentes atole blanco con granillo, tamales especiales de Cuaresma, con pescado y salsa; entonces allí ocurría el encuentro más inesperado de invitados extrañados que no sabían de qué se trataba la celebración o la fiesta, pero que estaban ahí porque los había invitado Rodolfo.
Entre de las muchas experiencias excepcionales que me tocó vivir junto a este generoso artista mexicano, hay una que no puedo dejar de calificar por demás rara, es más, diría que surrealista o fantástica.
Cierta noche se programó, con mucha antelación, la entrega de la primera ambulancia de Ocotlán de Morelos al grupo de «voluntarios» de la Comisión Nacional de Emergencia. Rodolfo había puesto los recursos, fruto de la venta de uno de sus óleos, para adquirir una de esas camionetas importadas, un tanto avejentado el modelo, pero, eso sí, bien acondicionada, semi equipada, pintada de blanco como tiene que ser una ambulancia, más su muy visible cruz de color rojo escarlata, un vehículo nada elegante, ni sofisticado, pero digno, útil y necesario para la atención de la gente del pueblo que en cualquier momento podría presentársele alguna emergencia.
Para darle un toque singular, los jóvenes rescatistas prepararon una demostración de técnicas de salvamento frente al palacio municipal, exhibición que incluía el descenso por la fachada a rapel. El presídium era enorme, estaban todas las autoridades locales, personalidades invitadas y miembros de la Comisión Nacional de Emergencia, así como todos los considerados que debían formar parte del acto, incluido mi esposo y yo.
Era un 12 de diciembre, fecha que el México católico celebra la “aparición” de la virgen de Guadalupe, por lo que coincidió este acto civil con la calenda religiosa que recorre las principales calles del pueblo, la cual en ese momento iba atravesando el llamado Zócalo de Ocotlán, sin faltar la típica banda de aliento interpretando La Guadalupana, justo en el momento en que los rescatistas a rapel maniobraban con agilidad virtuosa y la sirena de la ambulancia sonaba a todo lo que daba. ¿Se imaginan esa escena?
Cada quien captaba con todos sus sentidos, desde diferentes planos, ambos acontecimientos, desde una dimensión de orden y caos imposible de explicar, más aún de desentrañar; empero, estábamos, mejor dicho, éramos parte de una de esas extrañas, aunque perfectamente armónicas, composiciones que Rodolfo solía pintar, capaz de romper planos y violando todas las reglas de la perspectiva.
Lo lamento, tenían que haber estado allí para sentir todo eso que todavía recuerdo como si ahora mismo lo estuviera viendo y viviendo.
Daré un leve giro a mi relato para recuperar en perspectiva otro ángulo de la vida de Rodolfo Morales.
Antes de que yo lo conociera, ya había pintado los enormes lienzos que le pidió el Arquitecto Ricardo Legorreta, obra que tantos hemos podido disfrutar en el bar del Hotel Camino Real de la ciudad de México. Son casi murales, pues miden tres por cinco metros; el artista los realizó en su estudio de Coyoacán, de la misma ciudad capital.
Aquí subyace, a mi juicio, la peculiaridad del hecho.
Su estudio consistía apenas en una sencilla habitación digna de toda modestia, pequeña en realidad, cuyas paredes carecían de las dimensiones necesarias para alcanzar el tamaño que el artista pretendía. Así que Morales se las ingenió. Compró unos tubos de cartón de esos que se usan en la construcción para colar columnas de concreto y en ellos enrolló la tela, fue pintando poco a poco la enorme composición que tenía en mente. Pintaba y enrollaba, pintaba y enrollaba. Desenrollaba de un tubo la tela blanca y esa misma tela, ya con las policromías que caracterizan la obra del maestro, era enrollada en el otro. Así que solo pudo observar a plenitud su obra –que había visto solo en su imaginación y en su memoria–, terminados y completados, hasta que los bajaron por la ventana de su departamento y fueran entregados al arquitecto en mención. Ciertamente, solo un genio como Rodolfo pudo haber pensado de esa manera para resolver el dilema del espacio y haber logrado tan espléndidas piezas. Poco después se le ocurrió forrar de lino los tubos de cartón y pintar sobre ellos –no iba a ser dinero mal gastado, no, claro que no–. Fue así como surgieron esas hermosas obras tridimensionales que más tarde repitiera con tanto éxito.
Todo esto lo hacía con verdadera vocación y disciplina.
Rodolfo pintaba todo el día. Antes de desayunar, se daba un tiempo para estar en su taller de collages (donde comenzaba uno nuevo cada mañana), para después pintar en su estudio sobre cada uno de los lienzos que tenía en proceso, por lo menos cuatro o cinco a la vez. Su técnica de pintar capa sobre capa de pintura con pincel comprado en tlapalería resultaba en matices y texturas casi torpes, algo tan característico de sus cuadros.
Necesitaba trabajar sobre numerosas telas al mismo tiempo por una razón práctica: mientras unas se secaban un poco, trabajaba sobre otras casi secas; pasadas algunas semanas terminaba y firmaba tres o cuatro, quizás más, el mismo día.
Muchas veces recibía visitas, cosa que aprovechaba para tomarse un descanso. O salía a ver los avances en las obras de restauración de los templos católicos, cuyo financiamiento lo hacía a través de su fundación. Luego regresaba y seguía pintando, era un artista muy disciplinado. Y debía serlo, pues recibía muchas peticiones de apoyo de varios pueblos que le solicitaban su ayuda para rescatar sus templos o para que apoyara alguna otra noble causa. En un lapso de varios años, había logrado intervenir más de catorce templos, ya de manera parcial o total. Asimismo, sembró kilómetros de jacarandas en ambos lados de la carretera federal, desde Tilcajete hasta Ocotlán y hasta Santa Ana Zegache, del Distrito de Zimatlán de Álvarez. Financió además la creación y mantenimiento de un vivero para cultivar arbustos de copal, una variedad endémica, sobre todo, y con esta conseguir las reforestaciones de numerosas hectáreas de terrenos tepetatosos. Rodolfo, debo decirlo con todas sus letras, siempre devolvió con creces lo que su pueblo originalmente le dio en forma de recuerdos.
A continuación les contaré algo que me resulta de vital importancia resaltar y compartirles de nuestro artista, hecho que me confió cierto día.
Cuando niño, Morales solía colocarse bajo una silla y ver el mundo desde ahí como si fuera un espectador furtivo ante una obra de teatro, en especial el mundo de su madre. Como era tímido, siempre estaba dibujando en algún rincón del lugar menos esperado, por lo que desde esos ángulos captaba su entorno, se apropiaba de los escenarios para luego crearlos y recrearlos en imágenes y más imágenes –eran tantos sus recuerdos–, sobre lino, sobre papel, sobre estampas. Su capacidad de acumular recuerdos era enorme, enorme, tanto que quien estuviera frente a él tenía siempre la impresión de que se le atropellaban las ideas para tratar de salir de su ser y quedar plasmadas en alguna de sus creaciones. Nunca le fue necesario hacer un boceto o planear una obra.
Uno de mis recuerdos favoritos fue verlo dibujar el mural derecho en el Hotel Royal Pedregal en la ciudad de México, en 1994. Le bastó pasearse por el espacio unos cuantos minutos y, de pronto, como niño que acaba de pensar en una nueva travesura, dijo: «lo tengo, acá voy a pintar a los que llegan con sus recuerdos y de este lado a los que se van con sus flores». La tela de ese costado medía diecisiete metros de largo y tres metros de altura, aproximados (en el mismo pasillo había al frente otro muro de dimensiones similares).
Llevó consigo todo el material necesario para semejante trabajo y se hospedó en el hotel durante el tiempo requerido para realizar los murales. La mañana de la primera pincelada asistimos unos cuantos, a testimoniar el momento histórico, solo para darme cuenta de lo mal preparados que estábamos: Rodolfo iba a trazar el dibujo directamente sobre el lino ya preparado, no llevaba bocetos, ni apuntes. Solo pidió que le consiguiéramos un recipiente con agua para agregar acrílico negro y poder empezar sus trazos. Le trajeron un florero, no era el recipiente ideal, pero para Rodolfo eso fue lo de menos; lo tomó y sin decir nada se separó del grupo y empezó por trazar una línea vertical tan derecha que parecía que hubiese usado una regla. De allí trazó una columna y una larga hilera de mujeres, casi de tamaño real, una tras otra, hasta darle forma a su composición mental. Salían figuras, líneas, trazos y así fue avanzando sobre los diecisiete metros hasta el final de la tela. En más o menos cuarenta y cinco minutos ya estaba dibujado lo que sería su mural. Lo confieso sin ambages: ni cuenta nos dimos, todo sucedió tan rápido y jamás se nos ocurrió tener una cámara de video o algo parecido para haber captado ese momento magistral.
Hoy en día todo hubiera quedado filmado con celulares, tabletas y cámaras digitales y se hubiese compartido instantáneamente en las redes sociales. Pero aquellos eran otros tiempos.
Ahora voy a detenerme en uno de los elementos también de primer orden en la obra de Morales, el cual se convierte con el paso del tiempo en uno de los conceptos que le dan mayor singularidad a su extraordinaria obra artística: sus “novias”. Esas mujeres vestidas de blanco que hacen frecuente acto de aparición en sus cuadros y collages… en realidad, no son novias, aunque lo parezcan. Son mujeres, me confesó alguna vez el maestro Rodolfo en charla íntima. Por supuesto que pueden pasar por novias, pero, en realidad se trata de representaciones de las mujeres en cada uno de los momentos importantes de su vida, de acuerdo con las tradiciones religiosas y populares de muchos pueblos de México: el bautismo, la primera comunión, la confirmación, los quince años, la boda… y la muerte, claro está.
En todas estas ocasiones las mujeres visten de blanco y durante toda su vida las mujeres siempre están a la espera de la siguiente fecha importante para volver a vestirse de blanco. Hallaremos así mayor resignificación en sus obras, a través de sus mujeres, mujeres de eterna paciencia, tan atemporales, las cuales en ocasiones llevan el peso de todas las penas a cuestas y, en otras, se rodean de flores de intensos colores e inimaginables texturas.
Bien, me detengo esta vez en un aspecto no menos interesante de la intensa labor creativa de Rodolfo Morales, el cual tiene que ver con el cambio repentino de su paleta hacia finales de los años ochenta. Hasta entonces su obra se había caracterizado por el uso de colores terrosos, sombríos y, a veces, oscuros, con muchos negros que contrastaban con su audaz uso del amarillo. Quizá pocos lo sepan, pero por esos años conseguimos un catálogo de material para artistas y cuando vio que se vendían tantos colores, tantas tonalidades, más aún cuando percibió que toda esa enorme gama podría estar a su alcance, se emocionó igual o más que un niño cuando escribe su carta de Navidad para pedirle juguetes a Papá Noel o a los Reyes Magos. Me miraba y con los ojos parecía pedir permiso para pedir un tubo más, luego, otra vez esa mirada y otro tubo, y otro y otro. Prácticamente terminamos por pedir más de un pote de óleo de cada color que su paleta requería. Sus cuadros se llenaron así de esa luminosidad que habría de caracterizarlo desde entonces.
A partir de 1991, Morales comenzó a usar texturizadores, algo identificable en todas esas plastas de textura en la superficie; sin embargo, él habría de usar la textura de un modo diferente. La aplicaba en el lino blanco antes de saber qué es lo que iba a pintar. Eso “explica” por qué una parte de la textura nada tiene que ver la otra en una mano, por ejemplo. Me explico: una mano podía tener una textura gruesa –pongamos por caso–, en dos dedos, pero este efecto no se correspondía ni guardaba relación o sentido con el resto de la mano plasmada. En otro cuadro, en una zona de ese cuadro aparecía un efecto de grumos en la superficie de un vestido –pongamos también por caso–, y otra vez, eso no tiene relación con el resto; eso se explica cuando se sabe que el artista aplicaba texturas en distintos puntos de la tela en blanco, sin saber de antemano qué habría de plasmar ahí. A él solamente le gustaba la forma en que la luz se reflejaba en la pintura cuando lograba texturas como esas, diferente una de otra. Puede resultar caótico. Pero era así como a él le satisfacía.
Hacia finales de los ochenta, el valor comercial de sus cuadros alcanzó niveles muy redituables, para un Rodolfo que no estaba acostumbrado a tener tanto dinero y de llevar una vida notoriamente modesta, le resultó un conflicto, así que, pensó, debía invertirlo en acciones filantrópicas, a raíz de ello empezó a restaurar edificios, cosas que le gustaban como monumentos del siglo XVI. Sólo que eso iba a requerir más dinero del que en ese momento obtenía de sus ventas, de modo que comenzó por establecer una biblioteca en su casa a la que no llegaban los niños y jóvenes, algo faltaba.
Dado que también en todas estas aventuras siempre me pedía opinión o consejo, le sugerí que compráramos cinco computadoras, pero como no teníamos el dinero para hacerlo, hablé con un coleccionista de la ciudad de México y le pregunté si podíamos intercambiar computadoras por obra artística y lo hicimos así. Las computadoras las instalamos en medio de la habitación, rodeadas de libros. Conseguimos los primeros programas de cómputo que pudimos encontrar en español, pues la mayoría de los programas multimedia existentes en esos años estaban en inglés. Así, de forma providencial, encontramos una fundación en la ciudad de México que tenía programas multimedia en español y los compramos… de repente, todos los niños empezaron a venir. Casi no tocaban lo libros, aunque la casa se llenó repentinamente de esas sonoridades infantiles maravillosas que encendía la mirada del niño Rodolfo, feliz de alcanzar aquello que siempre anheló tener: una casa con niños conviviendo entre ellos, rodeados de libros, y computadoras.
Cuando dije líneas atrás que Morales vivía una vida muy austera, me refería al hecho de que no tenía muchos gastos personales. Recibía una pensión por haber sido maestro de dibujo durante treinta y cinco años, era dueño de su casa, nunca se compraba ropa, excepto un par de zapatos cada dos años (usaba botas de montaña que duran para siempre), tenía dos o tres pares de pantalones de mezclilla (los cuales siempre estaban manchados de pintura). Sumado a este rasgo, el dinero empezó a fluir más y más gracias a las ventas de su obra. Rodolfo decidió entonces que aportaría toda su fortuna para proyectos educativos, culturales y sociales, los suyos propios y los de quienes le pedían apoyo.
Llegado a este punto, decidimos que si iba a continuar haciendo este tipo de cosas necesitaríamos una fundación. Comenzamos a usar así el nombre de la fundación sin tener el acta constitutiva. A veces la gente pedía algún apoyo para un proyecto y les decíamos que lo discutiríamos con el consejo, consejo que en realidad no existía. El consejo éramos él y yo y sesionaba cada jueves con un par de tacitas de café de por medio. Les decíamos: nosotros nos comunicamos con ustedes la próxima semana. Después de discutirlo en privado tomábamos la decisión de apoyar tal o cual proyecto en función de los fondos existentes.
Así que la fundación existía en nuestras mentes y de facto estuvo funcionando así por más de dos años.
Bueno, antes de cerrar mi intervención, deseo compartirles la siguiente reflexión.
Varios autores han coincidido en asegurar que Rodolfo Morales llegó tarde a la escuela mexicana de pintura, la cual es considerada por antonomasia el arte moderno de México. A mediados del siglo pasado el arte moderno estaba en un proceso de cuestionamiento, de cambio, de búsqueda, de vanguardismos que a Morales no le interesó. Morales se inclinó por valores y tradiciones con los cuales él se identificó siempre, eso lo hizo un artista más apegado a su tierra natal, a sus recuerdos, podríamos decir que a una forma de la esencia que solo podía percibirlo así, de esa manera.
El color acompañaría siempre a sus expresiones, sus temas surgirían de sus vivencias y de la asimilación de grandes hitos que hicieron historia en el arte plástico universal.
En mi opinión, una pintura memorable de Morales tiene arquitectura, tiene definitivamente mujeres, manos, desde luego, empero, si tiene perros, es ciertamente más Morales.
Han cambiado los tiempos, pero lo que no ha cambiado es el genio creativo que habitó el interior de Rodolfo. Cada tela blanca que estiró sobre las paredes de sus estudios se transformó al instante en arte para compartirlo con todos nosotros, además de hacer el bien a una enorme lista de proyectos a través de su Fundación.
Recuerdos de Rodolfo Morales tengo muchos y todos ellos los atesoro, pues fue un privilegio haberlo conocido, fue una gran oportunidad haber formado parte durante algunos años de la historia del arte mexicano a través suyo mientras tuve mi galería. Asimismo, fue una gran experiencia haber viajado con él y haber llevado su obra a tantas exposiciones y no fue menos maravilloso, sencillamente maravilloso, haberme casado en su casa de Ocotlán, en fin, haber estado tan cerca de este artista oaxaqueño durante los años más importantes de su carrera. Todo ello puedo calificarlo de intenso, noble, profundo como sus manos y su alma, ese todo que siempre habré de llevar en mi mente y en mi corazón.
*Nancy Mayagoitia fue una de las galeristas pioneras de la ciudad de Oaxaca, es curadora y, aunque no se le reconozca, una crítica de arte todoterreno, además de un alma creativa para la gestión cultural. Este texto fue presentado en su conferencia sobre el maestro Rodolfo Morales, a propósito de su aniversario luctuoso, el 30 de enero de 2025 en la UNAM extensión Oaxaca.







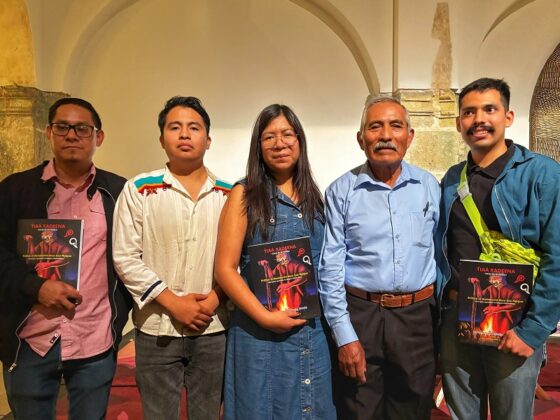



2 comentarios
Gracias por tu interés en mantener viva la memoria de nuestro muy querido y amable maestro de Ocotlán, Oaxaca, Rodolfo Morales a cien años de su nacimiento. Esperamos ver un año lleno de festejos y recuerdos por doquier.
Gracias Nancy Mayagoitia por recordarnos el legado del maestro Morales, en medio de un desinterés gubernamental por tan relevante efeméride.